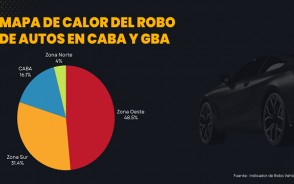
Restaurantes vacíos, bolsillos llenos de nada: el costo de comer afuera en la era Milei
Mientras el gobierno nacional presume de una economía “sincera” y “austeridad virtuosa”, el sector gastronómico sufre una caída del 25% en la asistencia. Comer en un restaurante se volvió un lujo inalcanzable para gran parte de la clase media.

En Orsai // Lunes 05 de mayo de 2025 | 07:55
Fernando Umar, presidente de la Asociación de Gastronomía Argentina, advierte que salir a comer cuesta hoy un mínimo de 30.000 pesos por persona. La crisis económica, el cambio de hábitos postpandemia y el avance del frío configuran un escenario alarmante para el sector, que sobrevive entre deliverys, take away y mesas vacías. La cocina casera, resucitada por necesidad, se impone sobre la experiencia de salir. Pero detrás del cierre de cada restaurante hay empleos en riesgo, proveedores sin demanda y un termómetro económico que marca rojo furioso.
Salir a comer en la Argentina de Javier Milei se transformó en un acto de lujo. Lejos quedó aquella costumbre de los viernes en la pizzería del barrio, el bodegón familiar del domingo o el almuerzo improvisado con amigos. Hoy, simplemente, no da el bolsillo. Con una economía estancada, ingresos licuados por la inflación y precios que no dan tregua, los restaurantes vacíos se convirtieron en una postal cada vez más frecuente del mapa urbano.
Fernando Umar, presidente de la Asociación de Gastronomía Argentina, lo resume sin rodeos: “Hoy pensar en salir a comer afuera tiene un costo altísimo. El mínimo son 30.000 pesos por persona”. Con esa cifra, una familia tipo necesita más de 120.000 pesos para una salida básica, sin contar traslados, propinas ni eventualidades. En un país donde el salario mínimo ronda los 200.000 pesos, el panorama habla por sí solo.
Y el impacto ya se siente. “La baja de comensales ronda entre el 20 y el 25%”, detalla Umar. Una caída significativa, sobre todo en un sector que arrastra años de crisis. La pandemia había obligado a reinventar el rubro con envíos a domicilio y cocina casera, pero lo que en aquel momento parecía un parche transitorio se instaló como hábito. “La gente empezó a cocinar en casa, a descubrir que podía hacerlo y que era más económico. Y eso, sumado al frío y al cansancio diario, hace que la salida al restaurante se postergue o directamente se descarte”, explica el referente del sector.
La gastronomía, como bien remarcó el periodista Jorge Rivadavia durante la entrevista, funciona como un termómetro económico. Si los bares y restaurantes se vacían, es porque el bolsillo de la clase media ya no da más. Pero el problema va más allá del comensal que se queda en casa. Cada mesa vacía arrastra a una cadena de producción: mozos sin propinas, cocineros con menos horas, proveedores que venden menos, locales que no llegan a cubrir sus costos fijos.
Porque detrás del precio del plato hay una lista larga de costos invisibles. “Muchos creen que el restaurante es caro porque sí, pero no se ve todo lo que implica. La vajilla, el personal calificado, las cargas sociales, los proveedores, la limpieza, el mantenimiento. Todo eso suma. Y con una caída de clientes del 25%, mantener la operación es casi imposible”, advierte Umar.
Mientras el gobierno celebra el superávit fiscal a costa del ajuste más brutal de las últimas décadas, el consumo interno se desploma. El relato de la “libertad económica” choca con una realidad concreta: la gente no puede pagar una pizza. Y no hablamos de gastronomía de lujo, sino del bodegón barrial, de la parrilla de confianza, del sushi del viernes a la noche. Todo eso, para muchos, ya es parte del pasado.
La paradoja, como recuerda Umar, es que hasta hace poco la inflación era del 100% anual y los restaurantes seguían llenos. ¿Qué cambió? La respuesta es tan evidente como dolorosa: los ingresos no acompañan, y el miedo al futuro frena cualquier gasto que no sea estrictamente necesario. “El que tiene un mango lo cuida, lo invierte en lo que realmente necesita y deja pasar lo demás”, resume.
La postal es desoladora y no se limita al AMBA. Aunque la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tienen un hábito gastronómico más marcado, la caída se repite en todo el país. Incluso, advierte Umar, es un fenómeno global: la pandemia modificó hábitos en todas partes, y la cocina en casa recuperó protagonismo. Sin embargo, en Argentina el ajuste es más crudo y sin red.
El resultado es una gastronomía sitiada, donde apenas sobreviven quienes logran reinventarse con promociones, menúes económicos o servicios de delivery. Pero incluso estas estrategias tienen un límite. No todos los emprendimientos pueden sostenerse en ese esquema, y cada cierre significa más trabajadores en la calle.
En este escenario, la política brilla por su ausencia. No hay subsidios, ni líneas de crédito específicas, ni planes de sostenimiento del sector. Apenas sobreviven quienes pueden achicar costos o resistir con ahorros. Mientras tanto, Milei sigue blindado en su torre ideológica, despreciando cualquier intervención estatal y dejando que el mercado “asigne recursos eficientemente”. ¿El resultado? Una economía que se hunde y un pueblo que no puede pagar ni una milanesa con papas.
La comida, que alguna vez fue un momento de encuentro, celebración o simple disfrute cotidiano, se volvió un ejercicio de supervivencia. Y eso no es libertad. Es, en todo caso, el síntoma más crudo de un país que se desmorona mientras sus gobernantes juegan a la teoría libertaria.
Y si la gastronomía es un termómetro, la fiebre ya es alta. Muy alta.



























































